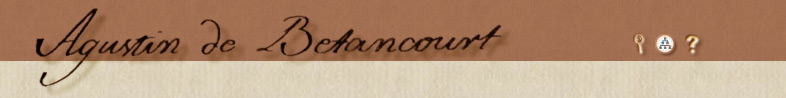Durante el siglo XVIII la forma de gobierno característica de los Estados europeos siguió siendo, no obstante, el absolutismo. Los monarcas absolutos incrementaron la concentración de poderes en sus manos, gobernando sin convocar los parlamentos y sintiéndose respaldados por la justificación divina del origen de su poder. Pero además decidieron aplicar las ideas ilustradas con el objetivo de fortalecer el Estado. Este absolutismo impregnado de la filosofía de la Ilustración, de aquella que le beneficiaba, se conoce con la denominación de Despotismo Ilustrado. Si bien se pretendía racionalizar la administración y la economía buscando pretendidamente la felicidad del pueblo, como quedaba resumido en la máxima todo para el pueblo, pero sin el pueblo, lo cierto es que muchas de estas reformas se realizaron ante el temor a que el poder absoluto se derrumbase.
Durante el siglo XVIII la forma de gobierno característica de los Estados europeos siguió siendo, no obstante, el absolutismo. Los monarcas absolutos incrementaron la concentración de poderes en sus manos, gobernando sin convocar los parlamentos y sintiéndose respaldados por la justificación divina del origen de su poder. Pero además decidieron aplicar las ideas ilustradas con el objetivo de fortalecer el Estado. Este absolutismo impregnado de la filosofía de la Ilustración, de aquella que le beneficiaba, se conoce con la denominación de Despotismo Ilustrado. Si bien se pretendía racionalizar la administración y la economía buscando pretendidamente la felicidad del pueblo, como quedaba resumido en la máxima todo para el pueblo, pero sin el pueblo, lo cierto es que muchas de estas reformas se realizaron ante el temor a que el poder absoluto se derrumbase.
No en todos los países de Europa, sin embargo, triunfó el absolutismo. Así, por ejemplo, en Inglaterra las revoluciones políticas del siglo XVII dieron lugar a una monarquía parlamentaria, con una separación de los poderes ejecutivo y legislativo, y una justicia independiente. La república parlamentaria de las Provincias Unidas (futura Holanda) y la inestable monarquía electiva de Polonia son otros ejemplos de sistemas no absolutistas.